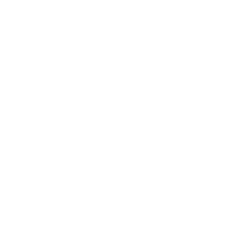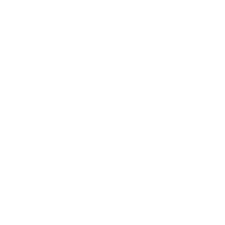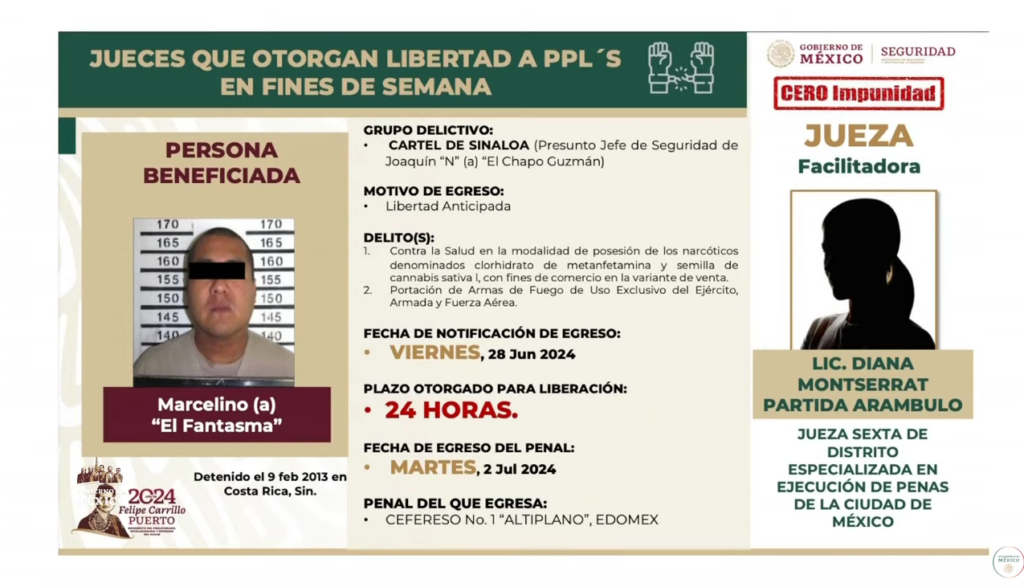Sólo hay una ambición más ridícula que la de llegar a ser importante: la ambición de adquirir importancia por codearse con los ricos o los famosos. Cuando un buscador de fama y prestigio fracasa en su empeño por falta de méritos, recurre a cualquier subterfugio para negarlo ante los demás. Las biografías de celebridades fomentan esta prevaricación, pues dedican más espacio a las amistades del personaje célebre que a la obra por la cual obtuvo renombre. Detrás del interés por reconstruir ese tejido de relaciones subyace la idea de que basta una buena campaña de relaciones públicas para imponerse en cualquier terreno profesional. Por culpa de esa patraña, el mercado de las vanidades está repleto de productos chatarra. Cuanto más insiste una persona en mencionar a la gente famosa que ha conocido, más seguros podemos estar de que no se considera su igual, ni pertenece de verdad a ese núcleo privilegiado. Pero hay tal abundancia de simpáticos profesionales, tanta gente ávida de tomar atajos para alcanzar una ilusoria grandeza, que la única defensa contra ella es negarse a instrumentalizar la amistad, repudiar la intromisión de la politiquería en ámbitos que deberían estar fuera de su alcance.
Vale la pena estudiar las tácticas que algunas celebridades utilizan para exhibir o incomodar a los trepadores empedernidos. Una de ellas es restar valor a las jerarquías, reducir al mínimo el trofeo codiciado por los advenedizos. Proust advirtió ese comportamiento en algunas aristócratas francesas: “Ser gran señora es jugar a la sencillez. Se trata de un juego extremadamente caro, pues la sencillez sólo encanta a condición de que los demás sepan que podríais no ser sencillos, es decir, que sois riquísimos”. Desde luego, la eficacia de la sencillez como método para pintar una raya entre la gente ávida de honores y la que nunca necesitó buscarlos exige por parte de la gran señora un talento histriónico impecable, o de lo contrario daría una impresión de falsa modestia. Pero quienes desempeñan con acierto ese papel tal vez logren hacerle notar al advenedizo que su empeño por ascender en el escalafón jerárquico, un signo inequívoco de plebeyez, lo descalifica automáticamente para entrar al Olimpo.
Esa elegante manera de establecer quién es quién no denota jactancia alguna por parte de la celebridad, y quizá por eso tiene muchos adeptos, pero también hay una manera soberbia de ponerse al margen o mirar desde arriba la encarnizada lucha por el reconocimiento: la que María Félix empleaba para distinguirse de cualquier actriz luchona que asciende poco a poco al estrellato, a fuerza de tocar puertas y hacer relaciones públicas. Cuando hablaba de su trato con otras grandes figuras de la pantalla, la Doña nunca decía: “Conocí a Jorge Negrete en 1942”. Ella declaraba sin rubor: “Jorge Negrete me conoció en 1942”, aunque en ese año ella apenas debutaba en el cine, y el charro cantor ya era un gran ídolo popular. Así dejaba en claro tres cosas: que no le debía su celebridad a nadie, que su aureola de diva tenía efectos retroactivos y que, en todo caso, los demás debían mencionarla a ella como punto de referencia para darse taco. Nunca se ufanó de haber conocido a ninguna luminaria, pues ella era la suprema dispensadora de relumbrones.
La soberbia de la Félix quizá le parezca monstruosa a las buenas conciencias, pero tiene una virtud: defender la posibilidad de un éxito antisocial, obtenido a contrapelo del tacto diplomático. Nada satisface más a un vanidoso legítimo, enemigo del autoengaño, que ganarse el aplauso del público sin haber movido influencias para obtenerlo. En un mundo tan lleno de arribistas, de falsos aduladores que utilizan a los demás como trampolines, los ogros individualistas que triunfaron sin cortejar a nadie descuellan por su admirable autenticidad. Y aunque mucha gente los odia, su éxito revela que los alpinistas frustrados siguen quizá una táctica errónea para ingresar a las élites del intelecto, el poder o el dinero.
Profundo conocedor de la alta sociedad, Proust creía que el éxito en el gran mundo dependía justamente de no buscarlo: “Si un hombre se lamentara de no recibir en sociedad bastantes atenciones, yo no le aconsejaría que hiciera más visitas o que tuviera mejores coches y caballos: le aconsejaría no asistir a ninguna invitación, vivir encerrado en su cuarto, no dejar entrar a nadie, pues entonces harían cola en su puerta”. Dárselas de autosuficiente sería, pues, el camino más arduo pero el más seguro para que los miembros de una élite sientan curiosidad por conocer a quien los desprecia. Pero entonces, ¿ante quién disfrutaría su gloria el ermitaño encumbrado? La satisfacción de un misántropo que triunfa en sociedad por haberle dado la espalda no borra su dependencia de los demás: más bien la transforma en sociopatía.