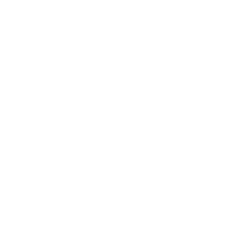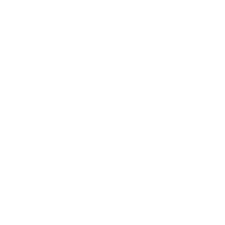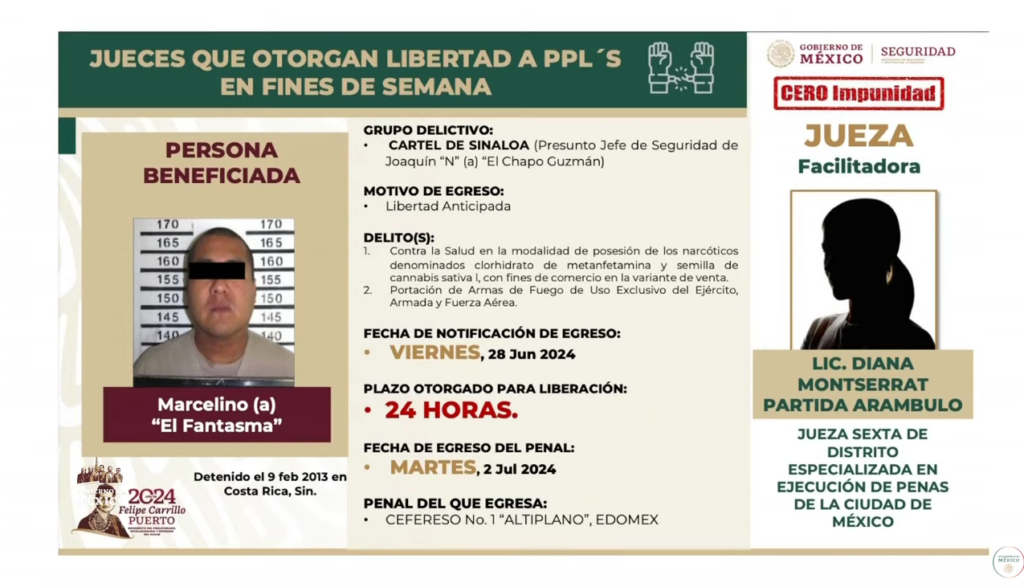Por: Enrique Serna
Cada vez hay más padres obstinados en convertir a sus hijos en estrellas del espectáculo. El móvil de algunos es la codicia, otros anhelan realizar en cabeza ajena frustrados sueños de gloria. El tratamiento del tema en películas y teleseries predispone al público en su contra, en especial cuando explotan a sus hijos como capataces. Así está retratado Luisito Rey en la serie sobre la vida de Luis Miguel, si bien el trazo del personaje deja entrever que Rey, un cantante de medio pelo, buscaba alcanzar un estrellato vicario por medio de su pupilo. De niño, Michael Jackson fue víctima de un padre cortado con la misma tijera: el implacable apoderado de los Jackson Five, que le imponía extenuantes sesiones de ensayos desde los 8 años, con severos castigos físicos cuando pretendía eludir sus deberes. Ahí se incubó su obsesión por vivir en la madurez la infancia que nunca tuvo y la patología sexual asociada con ella. Los padres que llevaban a sus hijos a las piyamadas con el Rey del pop, colmados de orgullo por acercarse a una celebridad, no perseguían fines de lucro: más bien buscaban colarse al Olimpo de la farándula en calidad de extras, como lo sugiere el documental Leaving Neverland. La misma ilusión bobalicona parece haber aturdido a los padres de las niñas que permitieron a Sergio Andrade formar un harén de lolitas cuando era representante de Gloria Trevi.
Se trata, sin duda, de personajes patéticos o francamente grotescos, a los que sólo podría redimir un genio con una formidable capacidad de empatía. Ese genio fue Luchino Visconti en Bellísima, una obra maestra con plena vigencia que acabo de ver en la plataforma Mubi (también está disponible sin costo alguno en YouTube). No haberla visto es un pecado capital para cualquier cinéfilo. Melodrama que se adelantó a su tiempo, ennobleciendo un tópico inexplorado en aquella época (1951), Bellísima narra el viacrucis de una madre proletaria, Maddalena Cecconi, empecinada en acceder por interpósita hija al edén rutilante de los famosos. Condenarla y ridiculizarla de antemano hubiera sido fácil, pero el talento de Visconti consistió en ver más allá de las apariencias, y en guardar absoluta fidelidad a la tesitura emocional de la protagonista. Filmada en el apogeo del neorrealismo italiano, la película tiene, como muchas de ese movimiento fílmico, un estilo verista cercano al documental, donde la reconstrucción de la vida cotidiana en los barrios populares de Roma alcanza un virtuosismo superlativo, gracias a la memorable actuación de la diva Ana Magnani.
El detonador de la trama es una convocatoria de los estudios Cineccità para elegir a la actriz infantil que protagonizará una película. Madre de María, una niña encantadora de 8 años, Maddalena está segura de que su nena tiene carisma de sobra para obtener el papel. Desde la primera escena de la película, donde María se pierde en el backlot de los estudios mientras su madre la busca desesperadamente, el espectador entiende que el estrellato le importa un comino, pero su mamá la obliga a tomar clases de ballet y prosodia para que llegue bien preparada a la audición, pese al gran sacrificio económico que eso significa para un ama de casa que vive de aplicar inyecciones. Fanática del cine y madre ejemplar, Maddalena cree ingenuamente que realiza un acto de amor al sacrificarse por la niña para abrirle las puertas del cielo.
La trama da un vuelco perverso cuando Maddalena, engañada por las malas lenguas que esparcen chismes en los pasillos de los estudios, sospecha que hay mano negra en el proceso de selección de la actriz, para favorecer a la hija de una familia influyente. No es verdad, pero lo importante para la trama es que ella lo cree y se empeña en obtener a la mala el papel en disputa. Su redoblado empeño por deformar la personalidad de María convierte a la niña en una declamadora tiesa y engominada. Perdido su candor angelical, ahora es una versión contrahecha de sí misma, una falsa niña con modales de adulta. Su progresivo acartonamiento es uno de los hallazgos magistrales de la película. El otro es la destreza del argumentista Cesare Zavattini para transformar a un tipo social en un personaje complejo con matices y claroscuros. Algunos pedantes tachan de costumbrismo cualquier intento por caracterizar a los personajes del pueblo. Esta gran película de Visconti muestra que el costumbrismo puede ser un buen punto de partida, siempre y cuando no sea también una meta. Sin los cuadros de costumbres no entenderíamos cómo se gestó el carácter de Maddalena, pero el director y sus guionistas trascienden el tipo social para convertirla en un personaje irrepetible, con una vida interior de extraordinaria riqueza. La conocemos tan bien que llegamos a quererla y a perdonarla como si fuera nuestra propia madre.